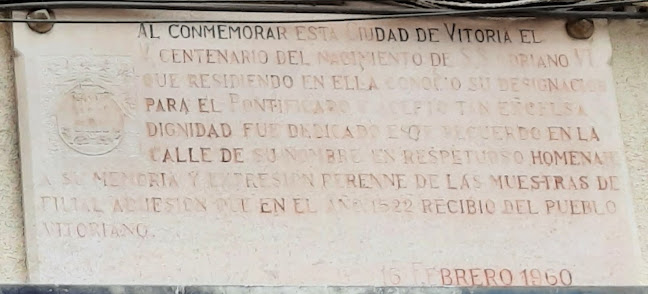LA CARTA AL ZADORRA
Aunque no se ha hallado prueba documental, parece ser que el rey Alfonso VIII hizo la promesa consistente en que los reyes castellanos respetarían los fueros y privilegios de Vitoria, mientras el río Zadorra siguiera su curso hacia el Ebro. Para conmemorar este hecho se celebraba una ceremonia consistente en arrojar una carta al Zadorra, para dar testimonio de que el agua se llevaba el papel, que el río seguía su curso, con lo que se confirmaban los fueros de Vitoria. Se realizaba el 24 de junio, día de San Juan, y junto a la ermita de San Juan de Arriaga se realizaban fiestas, se corrían toros y otros divertimentos para los asistentes. A finales del siglo XVI se daba a los participantes guindas, bizcochos y vino blanco. Esta ceremonia fue conocida hasta mediados del siglo XIX, 1841, aunque ya solamente iba el Procurador Síndico, con acompañamiento de maceros, clarineros y un escribano que daba fe del hecho.
FUGA DE MONJAS - 1650
El 3 de diciembre de 1650 tuvo en Vitoria un hecho curioso, la fuga de unas monjas que vivían en el convento de la Magdalena de Vitoria.
Este hecho viene derivado de una serie de pleitos entre los Carmelitas Descalzos y Los Recoletos Franciscanos por ver cuál de estas dos congregaciones de frailes se instalaban en Vitoria, concretamente en el convento de La Concepción (San Antonio) El fallo del pleito dio la razón a los Recoletos en el año 1548. Este fallo frustró los deseos de la Comunidad de Carmelitas Descalzas de La Magdalena, que durante mucho tiempo esperaban que llegara a Vitoria una Comunidad de monjes Carmelitas Descalzos, es decir de su orden, que les asistieran en sus necesidades eclesiásticas y espirituales. Este hecho enquistado en el ánimo de las monjas, es lo que las llevó a solicitar los permisos eclesiásticos para trasladarse a la ciudad de Logroño, donde sí había una Comunidad de Carmelitas Descalzos. La decisión era firme, incluso si las autoridades locales lo negaran, entonces lo harían de incógnito. También parece que influyó el que había un cierto descontento con las autoridades locales en cuanto al apoyo a las necesidades de las monjas de la Magdalena.
En la primavera de 1650, tanto los superiores de descalzos, como el Obispo de Calahorra, concedieron el permiso para levantar la fundación y trasladarse a la ciudad de Logroño.
Al comprobar que las autoridades de Vitoria no estaban de acuerdo con esta decisión, las monjas Descalzas acordaron la salida furtiva y de incógnito.
El encargado de preparar el traslado de las monjas y el alojamiento provisional fue el Prior de Logroño, Padre Diego de la Cruz.
En Vitoria tuvieron la ayuda de D. Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Lacorzana. Al parecer, una hermana era monja en el convento de La Magdalena y estaba de acuerdo con la decisión tomada por las monjas.
Para el traslado se preparó una caravana de seis carros. En ella irían las 18 monjas, algunos acompañantes, entre ellos el Prior de Calahorra, y el ajuar indispensable.
Tras sigilosos preparativos, la salida se hizo a las 2 de la madrugada del día 3 de diciembre de 1650, encaminándose hacia Logroño. La marcha se hizo muy penosa, ya que la noche las acompañó con un temporal de agua, barro y viento, la lluvia intensa hizo que los caminos se embarrasen y llenaran de agua al desbordase algunos riachuelos, dificultando el avance de los carros. En trece horas sólo pudieron llegar a La Puebla de Arganzón. Allí pasaron la noche.
El día siguiente amaneció con total normalidad en el convento de la Magdalena de Vitoria. Nada hacía sospechar que estuviera vacío. Las campanas del convento sonaban puntualmente cuando correspondía a cada oración. Para ello, las monjas habían dejado encargado de ello a un mozo de Calahorra. Esto les permitiría poner tierra de por medio.
Se descubrió el engaño cuando llegó una misiva destinada al alcalde de la ciudad. La Priora Madre Jacinta de Jesús María había dejado dos cartas informando de la marcha, una destinada al Prior de los Dominicos y otra al alcalde. Pero, la persona encargada por la Priora, entregó las dos cartas al Prior de los Dominicos y este demoró a propósito la entrega al alcalde con el fin de dar tiempo extra a las monjas en fuga. Para cuando llegó la noticia al alcalde eran ya las dos de la tarde. En ese momento convocó a sesión al Ayuntamiento, donde el alcalde informó a los concejales del hecho leyéndoles la carta. Se decidió entonces enviar unos emisarios en busca de las monjas con el fin de traerlas de regreso a Vitoria.
La comitiva estaría dirigida por don Francisco Aguirre y Álava, Diputado General de Álava (Tenía mando en tropa), al que acompañaría el Procurador General de la Ciudad y un grupo de jinetes armados con arcabuces. Pronto llegarían a La Puebla donde se hicieron con los carros que habían utilizado las monjas y cercaron las casas donde estaban alojadas las monjas. Al día siguiente, unos y otras iniciaron el regreso a Vitoria, llegando a media tarde. Antes de salir de La Puebla, el alcalde de esta población y el cura Vicario intentaron evitar la salida, pero fue en vano la intentona ante la determinación del Diputado General. Por cierto, éste puso por delante su deber institucional ante el amor filial, una hermana de don Francisco estaba entre las expedicionarias, la hermana María de la Resurrección.
Esta vuelta forzada disgustó sobremanera a las Carmelitas Descalzas, llegando a hacer una especie de huelga de brazos cruzados, no abriendo las puertas de la iglesia ni tañendo las campanas durante unos días.
En vista de ese malestar creado en el convento de la Magdalena, el Ayuntamiento, en su sesión del día 10 de noviembre de 1651, aprobó cesar en la insistencia en que se quedaran en Vitoria las Carmelitas Descalzas. Entonces la Iglesia inició los trámites para que pudieran instalarse en Logroño como era su intención. Así el día 30 de noviembre de 1651 iniciaron el camino hacia la capital riojana cumpliendo así su deseo.
EL DOS DE MAYO VITORIANO
Se puede decir que todo el mundo conoce la reacción del pueblo de Madrid, levantándose contra lo que consideraban una invasión en toda regla del territorio español, por parte de las tropas napoleónicas. Es el conocido como "El 2 de mayo de 1808" y las consecuencias posteriores de este hecho, la Guerra de la Independencia.
Pero es que unos días antes, en nuestra ciudad, Vitoria, tuvieron lugar unos hechos que no han trascendido tanto, pero que fueron un antecedente de lo que días después iba a suceder en Madrid.
Alentado por Murat, el 14 de abril de 1808, llegó a Vitoria el rey Fernando VII acompañado entre otros por el canónigo Escoiquiz, su consejero. La finalidad del viaje consistía en que Napoleón le confirmara en el trono que había usurpado a su padre, Carlos IV en el Motín de Aranjuez, por ello se instaló en la Ciudad en espera de la llegada del Emperador.
Posteriormente llegó una comunicación de Napoleón que invitaba a Fernando VII negociar en Bayona. Esto hizo dudar a varios miembros de la comitiva del Rey; pero éste se dejó llevar de los consejos del canónigo Escoiquiz y ordenó preparar la marcha hacia Bayona. Algunas autoridades, como el alcalde Francisco Javier de Urbina e Isunza, le sugirieron una retirada hacia el sur de España, pero el Rey no atendió esta sugerencia.
El rey Fernando VII, por Vicente López
En la madrugada del día 19, viendo que el rey iba hacia una trampa urdida por Napoleón Bonaparte, algunos vitorianos, dirigidos por el industrial Martín Susaeta y el señor Rico, popular alguacil, intentaron evitarlo. Para ello se abalanzaron sobre la carroza, cortaron los tirantes, y soltaron las mulas. Estos hechos sucedieron en la que actualmente conocemos como calle Benigno Mateo de Moraza. Horas después el Diputado General ordenó leer un bando por toda la Ciudad que decía así:
“De orden del Rey nuestro señor, mando a todos los vecinos, habitantes y moradores de esta Provincia que en la salida que está para hacer Su Majestad a la provincia de Guipúzcoa guarden la moderación y no interrumpan a ninguno de los que acompañan a su real persona, por convenir esta soberana resolución a su servicio y a la felicidad de la nación. Y cualquiera que contraviniese a ella directa o indirectamente, sufrirá la pena de presidio y demás que haya lugar, según las circunstancias. – Vitoria, 19 de abril de 1808. Pedro Echevarria“
Fernando VII también publicó un edicto que decía:
“El Rey está agradecidísimo al extraordinario afecto de su leal pueblo de esta Ciudad y provincia de Álava; pero siente que pase de los límites debidos, y pueda degenerar en falta de respeto con pretexto de guardarle y conservarle, conociendo que este tierno amor a su real persona y el consiguiente cuidado son dos móviles que le animan, no puede menos de desengañar a todos y cada uno de sus individuos que no tomaría la resolución importante de su viaje si no estuviera bien cierto en la sincera y cordial amistad de su aliado el Emperador de los franceses, y de que tendrá las más felices consecuencias; les manda, pues, que se tranquilicen y esperen, que antes de cuatro o seis días darán gracias a Dios y a la prudencia de su Majestad de la ausencia que ahora les inquieta”.
Calle Mateo Moraza, lugar donde se dieron los hechos relatados.
Apaciguados los ánimos por estos mensajes de las autoridades locales y del mismo Fernando VII y repuesto el tiro, mediada la mañana, el Rey partió hacia Francia precedido por un escuadrón de franceses. Cerraba la comitiva el Diputado Foral, el Comisario por Ciudad y Villas y una guardia de caballería, formada por 22 jóvenes pertenecientes a las más linajudas familias alavesas. De ese modo Fernando VII marchó hacia Bayona donde quedaría cautivo de los intereses de Napoleón, que impuso en su lugar como rey de España a su hermano José Bonaparte. Para ello le hizo devolver el trono a su padre Carlos IV.
GOLPE DE ESTADO EN VITORIA
La insurrección de Montes de Oca
Durante la regencia del general Espartero, duque de la Victoria, el cuatro de octubre de 1841, el ex ministro de Marina y Comercio, Manuel Montes de Oca, apoyado por el comandante General de la Plaza Gregorio Piquero, sublevó la guarnición de Vitoria contra el liberalismo progresista representado por Espartero. Otros apoyos fueron los del Diputado General Iñigo Ortés de Velasco (Marqués de la Alameda), de Pedro de Egaña, el Comisario regio Manuel de Ciórroga y el jurista Laureano Arrieta Bárcena. Montes de Oca solicitaba la devolución de la regencia a la reina Mª Cristina mientras durara la minoría de edad de la infanta Isabel. Para ello se intentó unir en una sola causa a liberales moderados y carlistas.
Ese cuatro de octubre el coronel Rijo, con su regimiento de caballería y Joaquín Leiva, comandante del Cuerpo de Miñones, con sus 260 hombres movilizados por orden del Diputado General Iñigo Ortés de Velasco, Marqués de la Alameda, ocuparon las calles y plazas ante el asombro e indiferencia de la mayoría de vitorianos. Posteriormente, en la Plaza Nueva, María Cristina de Borbón fue proclamada Regente en lugar de Espartero.
La Diputación acordó con carácter urgente la formación de los Tercios alaveses para unirlos a la “causa”.
Otros levantamientos en esta misma línea se produjeron en las ciudades de Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Vergara, Orduña, Portugalete...
La insurrección fracasó pronto debido a que el intento de tomar el Palacio Real de Madrid y secuestrar a las infantas Isabel y Mª Luisa Fernanda, con el fin de traerlas a Vitoria resultó fallido, siendo rechazados en la escalera del palacio por los alabarderos, al mando de Domingo Dulce. Este intento lo protagonizó el General Diego de León, que tras su fracaso fue fusilado.
Montes de Oca fue apoyado abiertamente en el País Vasco, hasta ser derrotado por las tropas de Espartero, dirigidas por los generales Rodil y Aleson. Al ver el fracaso de su intentona y que su valedora Mª Cristina renegaba de él, huyó de Vitoria con Piquero, el Marqués de la Alameda, Pedro de Egaña, Ciórroga, y el coronel Juan Donoso. Iban en vanguardia unos cien miñones, con su Comandante Joaquín Leiva. Cubrieron la retaguardia los carabineros del Resguardo y el Regimiento de Órdenes, primero de Ligeros. Salieron por el Portal del Rey camino de Guipúzcoa amparados por la noche.
Los soldados al l legar a Ullívarri Gamboa abandonaron la comitiva. Ante esta situación decidieron dividirse, los mandos militares, es decir Piquero y sus oficiales, marcharon hacia la costa unos y hacia Pamplona otros y los civiles siguieron la marcha hacia Arlabán. Como ya sólo les servían de estorbo, decidieron licenciar al grueso de la tropa de miñones, quedándose solo con ocho como toda protección.
Estando en Vergara, los ocho miñones apresaron a Montes de Oca con el fin de entregarlo a las tropas de Espartero y cobrar la recompensa que ofrecía el General Zurbano por ello, consistente en unos 10.000 duros. Fue traído a hurtadillas, pasando por Legazpia, Aranzazu, Sierra de Elguea y Vitoria. Fue encerrado en el convento de San Francisco. Juzgado sumariamente, fue fusilado el día veinte de octubre, a la una de la tarde, en el vitoriano Parque de la Florida, frente a la estatua de Ataulfo y de espaldas a la tapia de las huertas de Santa Clara. Se cuenta que quiso dar las órdenes reglamentarias al pelotón de ejecución. En cuanto a los ocho miñones parece ser que cobraron la recompensa, pero fueron expulsados del Cuerpo de Miñones, ya que su acto supuso una deshonra para el resto de componentes del mismo. Al ser despreciados por sus vecinos abandonaron Vitoria.
Al Marqués de la Alameda, por haber colaborado con la insurrección, le impusieron una multa de 300.000 reales y 190.000 a cada uno de los señores Egaña, Ciórroga y Arrieta. Asimismo, al Ayuntamiento y a la Diputación les costó este asunto más de medio millón de reales.
Como resultas de este conflicto el régimen foral fue fuertemente afectado. Por decreto firmado por Espartero, de 29 de octubre de 1841, reaparece la figura del Jefe Superior Político, la seguridad pública quedaba sometida exclusivamente a ellos, y bajo su inspección a los Alcaldes. La ley electoral y de funcionamiento de los ayuntamientos afectó a las tres provincias vascas, se organizarían con arreglo a las leyes y disposiciones generales de la Monarquía, es decir que la organización jurídica sería la misma que en el resto del Estado; las Diputaciones serían Provinciales, no Forales; se mantuvo la abolición del "pase foral " (se acata, pero no se cumple) y las aduanas interiores de Orduña, Valmaseda y Vitoria desaparecieron, pasando a la frontera con Francia (Irún)
Tres puntos quedaron inalterados dentro de la foralidad vasca: los derechos civiles, las peculiaridades fiscales y los privilegios militares.
Posteriormente, Pedro de Egaña, liberal moderado, cuando era ministro de Justicia, por decreto de fecha 4 de julio de 1844, consiguió de su amigo el General Narváez, la adaptación de las instituciones provinciales del País Vasco a la Constitución Española. Es decir, quedaban restablecidos los Fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía. Las Diputaciones y los Ayuntamientos volvían a la situación anterior, aunque con restricciones. Las aduanas sin embargo se mantenían en la frontera.
El cuerpo de Montes de Oca, enterrado en el cementerio vitoriano de Santa Isabel, fue exhumado el veinticinco de agosto de 1844 con el fin de trasladarlo a un cementerio de Madrid.
El acto se realizó con todos los honores correspondientes a su cargo.
El lugar en el que fue ejecutado Montes de Oca, junto a la tapia de las huertas del convento de Santa Clara, estaría entonces en la línea que ocupan las actuales cafeterías del parque de La Florida. Al desaparecer el convento de Santa Clara, para construir el Instituto de enseñanzas Medias, actual Parlamento Vasco, sus huertas se convirtieron en la ampliación del parque de La Florida. El parque primitivo ocupaba solamente la zona del quiosco.
CREACIÓN DE ESCUELAS
El Ayuntamiento, en 1816, a iniciativa del capitular Juan José Monroy, celoso de la cultura popular, creó un plan de escuelas y dibujo, precursor de las escuelas municipales, al margen de las del Estado, que tanto han contribuido a la elevación de la cultura de los vitorianos
Así mismo la Diputación, en 1817, a propuesta del Diputado foral señor Zubía, se creó una cátedra de Agricultura, así como la adquisición de terrenos, maquinaria y semillas para fomentar este sector tan importante en Álava. La idea cuajó años después en la institución de la Granja Modelo, considerada una de las mejores de España.
DIÓCESIS VASCONGADA
La creación de la Diócesis de Vitoria como consecuencia del Concordato con la Santa Sede de marzo de 1851, influyó y contribuyó a crear una fisonomía especial de la Ciudad con la habilitación del palacio de Montehermoso como Palacio Episcopal, la construcción del Seminario Conciliar junto a Santa María; así como el nombramiento de esta Colegiata como Catedral, por el Papa Pío IX el 28 de abril de 1862. En esa fecha Jerónimo Fernández, obispo de Palencia, por delegación del nuncio apostólico de España, leyó la bula papal y el decreto de ejecución.
La bula " In Celsissima" de erección de la Diócesis fue dada unos meses antes, el 8 de setiembre de 1861. Con ello se dejaba de depender de la Diócesis de Calahorra. Además, al depender de ella las tres provincias vascas, es la primera institución que une a los tres territorios.
Con ello se cumplía la promesa hecha por El Papa Adriano VI siglos atrás.
Vitoria tuvo que superar una serie de reticencias y reparos que hizo el Obispado de Calahorra para la creación de la Diócesis de Vitoria, ya que con ello perdían parte del territorio e influencia sobre esta zona.
El primer obispo de la Diócesis Vascongada con sede en Vitoria fue el Excmo. y Rvdmo. D. Diego Mariano Alguacil Rodríguez, hasta entonces obispo de Badajoz. Hizo su entrada solemne en la ciudad el 29 de abril de 1862.
Esta nueva situación atrajo a Vitoria a colegios religiosos como : Marianistas, Corazonistas (masculinos) y Ursulinas y Carmelitas (femeninos) ; conventos como Reparadoras, Salesas, Jesuitas y Carmelitas, éstos junto a la Senda; y establecimientos benéficos como el de la Hermanitas de los Pobres o el de las Siervas de Jesús para atención de los enfermos, fundada por la vitoriana Josefa Sancho de Guerra.
El dos de noviembre de 1949 fue dividida la diócesis de Vitoria, con la creación de las de Bilbao y San Sebastián, por medio de la bula "Quo Commodius".
Encuentro de sabios - Los astrónomos
El dieciocho de julio de 1860 hubo un eclipse total de sol. Al estar previsto que Vitoria iba a ser uno de los sitios donde mejor se iba a apreciar el fenómeno, llegaron a la ciudad numerosos astrónomos como Moelder de Dorpat, Weyer de Kiel, el insigne H. Goldschmidt, etc. y otras personas de ciencia de muchos países europeos. Ocuparon con sus instrumentos, como mejor lugar para la observación, el alto de Santa Lucía. Los vitorianos los acompañaron en la observación del fenómeno natural con medios más modestos, como cristales ahumados. El momento máximo de eclipse se dio a la una y treinta y siete minutos de la tarde.
Actualmente existe en dicho alto un pequeño monumento en forma de pirámide con una inscripción que lo recuerda y dice así: “En este terreno se situaron las misiones científicas enviadas por diferentes naciones para estudiar el eclipse total de sol que tuvo lugar el día 18 de julio de 1860”. Una calle próxima, en el barrio de Santa Lucía, se llama de Los Astrónomos.
Monolito recordatorio en el alto de Santa Lucía
VITORIA, CAPITAL DE LA PROVINCIA BASCONGADA
En 1821, durante el llamado "Trienio liberal” 1820-1823, con motivo de una reestructuración provincial de España, Vitoria alentada por su desarrollo, presenta al Congreso de Madrid una solicitud para que se le nombrara capital de la nueva provincia que se iba a formar con "todo el territorio de las Vascongadas”. Esta labor de reestructuración fue llevada a cabo por Felipe Bauzá, en colaboración de José Agustín de Larramendi. Ambos eran partidarios de unir las tres provincias vascas en una sola con capital Vitoria, por contar con " edificios aparentes para el establecimiento de las autoridades" y por ser nudo de las comunicaciones con Francia y Castilla. Se anexionarían algunas demarcaciones de Santander, el valle de Mena y el condado de Treviño. Por otro lado, se le segregaba la Rioja Alavesa, que pasaría a Logroño, así como Irún y Fuenterrabía, que pasarían de Guipúzcoa a Navarra. Hubo otra propuesta: Vizcaya estaría sola y Guipúzcoa y Álava unidas con capital en Vitoria.
Ambas propuestas fueron desestimadas, continuándose con la situación anterior de tres provincias separadas. Hay quien señala que desde Bilbao hubo posturas contrarias a la capitalidad de Vitoria.
En 1833 Vitoria se consolidó como capital de Álava. Hasta entonces el Fuero de Álava consideraba a Vitoria una localidad más, la residencia de sus autoridades.
POZO ARTESIANO
Ante la necesidad de obtención de agua debido al incremento de población, el alcalde Ladislao de Velasco creyó conveniente buscar agua dentro del casco urbano, para ello el 22 de noviembre de 1877 comenzaron las obras de perforación de un pozo artesiano en la Plaza Vieja, actual Plaza de la Virgen Blanca.
Tras cinco años de trabajos, las obras se interrumpieron en 1882, al alcanzar la profundidad de 1.021 metros sin que brotara una sola gota de agua.
Todo ello a pesar de que el ingeniero y geólogo que dirigió la obra fue el francés Alphonse F. Richard, experto en pozos artesianos (Argelia, Rosellón, Burdeos...) Al alcalde Álvaro Elío le tocó tomar la decisión el 19 de octubre de 1882, de suspender los trabajos y sellar el enorme agujero que se había creado. Una placa de bronce recuerda este episodio en el lugar de la prospección en la Virgen Blanca. El músico José Uruñuela compuso un zortziko titulado “El pozo artesiano”, reflejo musical de lo que fue el acontecimiento para la Ciudad.
En vista del fracaso se optó por traer agua del Gorbea al depósito del Campillo, inaugurado en 1884.
A.M.V.G.
Como paradoja años más tarde y no muy lejos, en las obras de construcción de la Nueva Catedral, apareció pronto gran cantidad de agua que dificultó la realización de las obras. Hay que tener en cuenta que bajo la capital alavesa se extiende un acuífero cuaternario que prácticamente abarca todo el término municipal, ya que tiene unos cuarenta kilómetros cuadrados de extensión. El nivel freático oscila entre cero y tres metros de profundidad y almacena unos 210 millones de litros de agua. Diremos como comparación que el pantano de Ullívarri – Gamboa tiene una capacidad de 1.800 millones de litros.
Primera plaza de toros
También siendo alcalde don Luis Ajuria, en el año 1851, se construyó con piedra, hierro y madera la primera plaza de toros, bajo la dirección del arquitecto Martín de Saracíbar. Estuvo situada junto al Resbaladero. Tenía capacidad para 8.500 espectadores. Hasta entonces, por aquella época, las corridas de toros se celebraban en la Plaza de los Arcos o Nueva. En La Blanca de aquel año torearon en ella: Francisco Arjona “Cuchares”, Manuel Díaz “Lavi” y Manuel Arjona, hermano de Cuchares.
Estuvo esta plaza en activo durante treinta años, celebrándose todo tipo de espectáculos además de toros, como títeres, elevación de globos, etc. El 13 de setiembre de 1880 fue sustituida por la actual plaza, construida por Ventura Peláez, que a su vez va a ser reemplazada por otra nueva. La última corrida celebrada en ella fue el 25 de julio de 2006, con una de rejones. En ella intervinieron los rejoneadores: Fermín Bohórquez, Andy Cartagena y Leonardo Hernández. Bohórquez y Hernández obtuvieron una oreja, Cartagena una en cada toro.
Incendio en la Colegiata de Santa María
A mediados de 1855 hubo en Vitoria una epidemia de cólera, que ocasionó numerosas muertes. La epidemia no fue de larga duración, ya que desapareció a comienzos de 1856.
El 20 de enero, se celebró en la colegiata de Santa María un solemne Te Deum para dar gracias al Altísimo por la extinción del mal. Además, se lanzaron una serie de cohetes desde la plazuela del Campillo, pero uno de ellos penetró por el campanario de Santa María, provocando un voraz incendio, que fue incrementado por el viento que soplaba en esos momentos.
Las llamas afectaron a la nave central, amenazando con la destrucción de todo el edificio. Se sacó de la iglesia todo cuanto se consideró de valor: imágenes, cuadros, ornamentos, alhajas, ropajes, libros, etc.
Los bomberos sofocaron con muchas dificultades el incendio, pero tuvieron que pedir el apoyo del ejército, que tuvo que derribar a cañonazos lo alto de la torre que seguía envuelta en llamas y era imposible acceder a ella.
Un año después se reconstruyó la torre, tal y como la conocemos.
La torre de Santa María antes del incendio
Torre de Santa María reconstruida
Desaparición de las cigarrerías
Una de las consecuencias de la pérdida de los Fueros en 1876, fue la creación de los estancos estatales del tabaco. Ello conllevó la desaparición de numerosos talleres de confección de tabaco o cigarrerías que existían en Vitoria y que trabajaban libremente. Las cigarrerías más conocidas fueron: “La Perdiz”, situada en la calle Postas. Su dueño, Cuadra parece ser el compositor del himno a San Prudencio y tal vez del popular tema "Los pintores de Vitoria" y la cigarrería de Pedro Pozueta (alias Pichiquín) en la plaza de la Unión. Allí se despachaban las más selectas picaduras de tabaco y cigarros de Cuba, Puerto Rico o Virginia.
- Protesta vitoriana
El ocho de agosto de 1893 el pueblo vitoriano protestó enérgicamente, por el traslado de la Capitanía General de Vitoria a Burgos. La gente se lanzó a la calle, apedreando los edificios públicos, teniendo la Guardia Civil que responder para detener el tumulto con cargas, detenciones y procesamientos. Las autoridades locales dimitieron.
Hubo necesidad de declarar el Estado de Guerra y la ciudad enlutó sus balcones por espacio de un mes.
La estancia de la Capitanía General en nuestra ciudad suponía, aparte de prestigio, una aportación económica por la estancia, más o menos regular en Vitoria de militares que venían a regular papeleos, recogida de cargos, promociones y otras diligencias de la Institución.
Para ello se alojaban en posadas, pensiones o cuarteles lo que suponía que hacían "gasto" durante su estancia.
En el centro, edificio que albergó la Capitanía General. Posteriormente al Casino Artista Vitoriano Archivo municipal V.G.
Alumbrado eléctrico
El 1 de marzo de 1898 se estableció definitivamente el alumbrado eléctrico en las calles vitorianas. Se instalaron 426 lámparas incandescentes y 30 arcos de 1.200 bujías. La instalación fue realizada por la Sociedad Eléctrica - Hidráulica Alavesa.
El alumbrado eléctrico sustituyó al de gas. Éste había sido instalado en Vitoria desde el
28 de abril de 1846, fecha de la inauguración. La fábrica de gas estuvo situada en los terrenos que actualmente ocupa el colegio de Corazonistas.
Fundación de Escuelas Normales de Magisterio
En 1864 y por iniciativa del Ayuntamiento y la Diputación, se terminaron las obras de construcción de dos Escuelas Normales, femenina y masculina respectivamente. Era un deseo largamente esperado por Vitoria. Se ubicaron en un terreno contiguo al Cantón de la Soledad, frente al palacio de Montehermoso. Actualmente este edificio lo ocupa el Instituto Municipal de Educación.
Edificio donde estuvo ubicada la primera Escuela de Magisterio
VITORIA "LA ATENAS DEL NORTE"
Vitoria tuvo una intensa actividad cultural en el último tercio del siglo XIX como lo demuestran numerosas publicaciones y revistas que se editaban en la ciudad.
Se realizaron una serie de iniciativas como pueden ser la creación de la Escuela Normal de Magisterio y la Universidad Libre de Vitoria, surgida el 1 de octubre de 1869.
Existían numerosas tertulias literarias como el Liceo, La Minerva, el Gabinete de Lectura y la Sociedad Cervantina de Literatura, centros típicamente burgueses, que aparte de las tertulias literarias, promovían actividades teatrales y musicales.
En aquella época se creó una sociedad cultural como el Ateneo Científico, Literario y Artístico (fundado el 20 de abril de 1866) que hizo mucho por la cultura de Vitoria. La iniciativa para su creación partió de Cristóbal Vidal, Antonio Pombo y Eduardo Orodea. El Ateneo estuvo primero ubicado en la calle Cercas Altas, en un bajo, y posteriormente en la calle de la Estación (Dato) sobre el café Universal o de Olave. Su primer presidente fue el doctor en medicina don Jerónimo Roure. Fueron tratados en el Ateneo todo tipo de temas tanto de Ciencia como de Literatura: antropología, física, química, historia natural, historia universal y de España, arqueología, ingeniería, agricultura, etc. Fueron ponentes destacadas personas de cada rama de la Ciencia.
También se crearon otros centros culturales como la Academia Alavesa de Ciencias de Observación (Asociación científica dedicada al estudio de la geografía, la fauna y la flora provinciales, creada por el profesor Enrique Serrano Fatigati; la de Ciencias Médicas; la Viajera o la Exploradora de viajes y Geografía (Sociedad geográfica creada en 1869, que financió la expedición de Manuel Iradier al golfo de Guinea)
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en Vitoria se encontraba una de las mejores bibliotecas de España, la del Seminario.
En cuanto a publicaciones vieron la luz en aquellos tiempos, periódicos como El Lirio, El Porvenir Alavés, El Fuerista, El Norte de España, El Semanario Católico Vasconavarro, El Cantón Vasco y El Federal Alavés. Pequeños periódicos satíricos como La Trompeta, La Guindilla, la Gaita, El Contrabajo y El Mentirón. Unos tuvieron una vida corta otros más prolongada, y cada uno de ellos tenían una línea política acorde con sus editores.
Aunque reducida a unas minorías, toda esta actividad le proporcionó a la Ciudad un ambiente cultural importante, por lo que hizo que fuera calificada Vitoria como la "Atenas del Norte".
Periódico "El Mentirón"
Por otro lado, tengamos en cuenta que el 75% de la población estaba alfabetizada (cifra muy alta para la época) Álava era la provincia con menor índice de analfabetismo de España. Vitoria contaba ya con varios colegios de niños y niñas, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, el Seminario de Aguirre y una Academia de Bellas Artes.
Antigua Escuela de Dibujo en el Campillo
Una muestra de ello es la pléyade de hombres de letras y de cultura que dio la época, como: Fermín Herrán (1852- 1908), colaborador en muchas revistas regionales y nacionales; Ricardo Becerro de Bengoa (1845- 1902), cronista de la ciudad; Federico Baráibar (1851-1918), trabajó sobre toponimia y léxico peculiar alavés; Julián de Apraiz (1848-1910), relevante cervantista de la época. Apraiz escribió el ensayo "Cervantes vascófilo"; Eulogio Serdán (1853-1929), cronista de Vitoria y Álava; Herminio Madinaveitia (1867- 1943), novelista, traductor y presidente del Ateneo; María de Maeztu (1882-1948), mujer de letras y pionera de la nueva pedagogía; Ramiro de Maeztu (1874-1936), articulista, ensayista y miembro de la Academia de la Lengua; José Cola y Goiti (1841-1924), Cronista honorario de la ciudad, además escribió numerosos libros como "El Cristo de Abechuco”; Sebastián lradier (1809-1865), compositor, popular sobre todo por su habanera "La Paloma" ; Juan Ángel Sáez (1811-1873), conocido como el pintor de Vitoria, ya que la ciudad fue su tema preferente; el pintor Ignacio Díaz de Olano (1860-1937 ); Mateo Benigno de Moraza y Ruiz de Garibay (1817-1878), destacado político y diputado en Cortes, que realizó una ferviente defensa de los Fueros; Ladislao de Velasco (1817-1891), escritor y de fructífera vida pública, autor de “Los Euskaros”, y “Memorias de la Vitoria de Antaño” entre otros libros; Ramón Ortiz de Zárate y Martínez de Galarreta (18171883), hombre de letras y de gobierno, Diputado General. Escribió diversos artículos y discursos en defensa de los Fueros; Pedro Egaña y Díaz del Carpio (1803-1885), Diputado en Cortes por Álava, se destacó por sus discursos en defensa de los fueros, además fue ministro de Justicia; Francisco Juan de Ayala y Ortiz de Urbina (1824-1907),Diputado General, Alcalde de Vitoria, propulsor del cultivo de la remolacha, asiduo articulista en la prensa y revistas; Diego Martínez de Aragón y Fernández de Gamboa (1828-1883), Alcalde de Vitoria, Diputado General.

Palacio Escoriaza - Esquibel. En él estuvo situado el Seminario Aguirre
LAS RUINAS DE LA NUEVA CÁRCEL (Campo de los Palacios)
Durante un cierto tiempo, los vitorianos y vitorianas que paseábamos camino de Olárizu, por el camino que arrancaba del Campo de los Palacios, pasábamos por un punto conocido como "Las ruinas de la cárcel nueva". De qué se trataba. Resulta que el Ayuntamiento, en 1948, había cedido a la Dirección de Prisiones unos terrenos en la zona conocida como Campo de los Palacios para la construcción de una cárcel nueva, que sustituyera a la ubicada en la calle La Paz. Al desaparecer la cárcel de la calle La Paz, podría prolongarse la calle Postas. Las obras para la nueva cárcel comenzaron en 1949, pero en el año 1955 se paralizaron, al parecer por la quiebra del contratista, sin haber pasado apenas de los cimientos. Así quedó abandonada durante años esa incipiente construcción, apenas unos muros que sobresalían del suelo. Con el paso del tiempo parecían unas ruinas. De ahí que la chanza de los vitorianos y vitorianas pasó a conocerlas como las "ruinas de la nueva cárcel ". Posteriormente alguna familia gitana aprovechó esos muros para hacer sus chabolas. La cárcel de la calle La Paz tuvo que esperar a 1975 para ser derribada, facilitando así la prolongación de la calle Postas. Los presos internados en La Paz fueron trasladados a la de Nanclares de la Oca.
La ubicación de esta incipiente cárcel se encontraba en los terrenos que actualmente ocupan el complejo deportivo situado junto a la Ikastola Adurtza. Al construir esta zona de deportes, desaparecieron esas "ruinas".
Vista aérea de esa incipiente construcción.
Fuente ORTOFOTOS
BIBLIOGRAFÍA
"Historia civil de Álava" J.J. de Landázuri y Romarate Edit. La Gran Enciclopedia Vasca 1973
"Álava en sus manos" Varios Edit. Caja P. de Álava 1983
"El libro de Álava" Ricardo Becerro de Bengoa Edit. Hijos de Manteli 1877
"Guía de Vitoria" Colá y Goiti, José Edit. Hijos de Iturbe 1901
"De Túbal a Aitor" Iñaki Bazán (director) Edit. La esfera de los libros. 2002
"Vida de la Ciudad de Vitoria" Tomás Alfaro Fournier Edit Dip. foral de Álava. 1996
"Calles vitorianas" Venancio Del Val Edita. Caja de Ahorros Mun. de Vitoria 1979
"Síntesis de la Historia del P. Vasco" Martín de Ugalde Edit. Elkar S.A. 1983
"Historia de Vitoria" P. Manzanos y J.M. Imízcoz Edit. Txertoa 1997
"Vitoria: Transformación y cambio de un espacio urbano" Manuel Antonio Zárate y Martín Boletín de Institución Sancho El Sabio Tomo XXV 1981
"Rincones con renombre" Elisabeth Ochoa de Eribe y Ricardo Garay Edit. Fundación Mejora 2012
"La Ciudad Levítica" (Vitoria 1876 - 1936) Antonio Rivera Edit. Dip. Foral de Álava 1992
"Historia de Álava" Antonio Rivera y otros. Edit. NEREA 2003
"La Segunda República en Álava" Santiago De Pablo Edit. Universidad del País Vasco 1989
"Una ciudad desencantada" Tomás Alfaro Fournier Edit. Dip. Foral de Álava 1987
"Vitoria. El libro de la Ciudad" Eulogio Serdán Edit. Amigos del País Vasco 1985
"Vitoria en su marco" Varios Edit. Ayunt. Vitoria - Gasteiz 1994
"El Carmen. Cien años en Vitoria:1900 - 2000" Ángel Fernández de Mendiola Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz 2000
"100 alaveses" Ángel Martínez Salazar Edit. Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz 1999
"La nueva Covadonga insurgente" Javier Ugarte Tellería Edit. Biblioteca Nueva S.L. 1998
"Historia de la resistencia antifranquista en Álava 1939 - 1067" José Antonio y Luis Martínez Mendiluce. Edit. Txertoa 1998
"Vitoria, 3 de marzo. Metamorfosis de una ciudad" J.A . Abasolo Edit. Dip. Foral de Álava 1987
"Profetas del pasado. Las derechas en Álava" A. Rivera y S. de Pablo Edit. IKUSAGER 2014
"75 Historias perdidas de Álava" Francisco Góngora Ed. Diario El Correo S.A.U. 2022
"Vitoria. Una ciudad de caminantes" José Antonio Abasolo Edit. Libros.com 2024
Página en construcción. Seguirá.





.jpg)